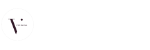Amanecí con una llamada de mi prima segunda Maru, a quien solo veo ocasionalmente en comidas familiares. Me habló para darme el pésame por la muerte de mi papá, “El Suipy”, como le decían sus parientes y amigos. Cuando colgué con ella me sentí agradecida por tantas muestras de cariño que he recibido las últimas dos semanas. Imaginé que mi cerebro liberaba dopamina y oxitocina y percibí en mi cuerpo una sensación de bienestar generalizado.
Después de leer un rato en la cama me arreglé para ir a comer a la Terraza 48, con mi amiga Evangelina. Al terminar, caminamos un rato por el centro de la ciudad y nos sorprendimos por la cantidad de visitantes que había. Es la primera vez, desde que inició la pandemia, que siento que ha vuelto a San Miguel de Allende la antigua normalidad. Si no fuera por la curiosidad que me provoca ver las caras y sus expresiones detrás de los cubrebocas, hubiera sido cualquier sábado del 2019. Nos encontramos a Sissie y a Gabriel, amigos y colegas inmobiliarios, que paseaban por las calles empedradas con sus familiares. Recibí dos lindos y largos abrazos.

Decidimos ir a tomar un café al nuevo restaurant Bennu para hacer tiempo mientras iniciaba la función de teatro a las 8 de la noche. No conocía este nuevo rinconcito del centro montado en un pequeño patio colonial con toques toscanos: paredes rústicas, coloreadas por pintura caliza con un tono arena y terracota, amenizadas por dos árboles cuyos troncos ladeados delatan su desesperada búsqueda de rayos del sol. Dos enredaderas, una de sisus y otra de moneda, decoran el resto de los altos muros junto con los arcos de la antigua casa que posibilitan a un par de mesas disfrutar de una franca sombra. Debajo de las ramas de los árboles hay cuatro mesitas redondas para dos y una mesa rectangular de mezquite para ocho. En una de las esquinas del pintoresco cuadrante resalta un horno de leña para pizzas y una cocina abierta de donde entran y salen el joven chef y una mesera para atender a los comensales. Acompañé mi bebida con una deliciosa tarta desmoronada de avellana y chocolate. La belleza del lugar, la pronta y amable atención y el rico sabor del postre me dejaron con ganas de regresar a probar las pizzas y otros platillos vegetarianos del menú.
Nos dirigimos al teatro Ángela Peralta para ver bailar a nuestra maestra, Sally Avigdor, que forma parte del grupo de bailaores de flamenco Triana. El espectáculo fue un homenaje a Curro Fernández, su fundador, que falleció recientemente. Quedé agradablemente sorprendida con el aforo del teatro: casi lleno. Por precaución Covidiana, había listones que obligaban a dejar una butaca libre entre cada espectador.
Mientras disfrutaba del dramatismo que envuelven al zapateo, palmadas, guitarras, percusiones y voces flamencas, se vino a mi mente la imagen de mi papá sentado en una butaca de este recinto y se activó mi discurso interno: ¿Cuántas veces estuve aquí con él disfrutando de un concierto, de alguna película de cine de arte o del espectáculo de Gravity de danza aérea?, ¿Qué habría opinado del flamenco? Si estuviera aquí, ¿dónde estaría sentado? Lo extrañé. Los pensamientos tocaron la puerta de mi corazón. Mis ojos respondieron con lágrimas y mis labios con una sonrisa.
Me volví a conectar con la magia de los solos de cada bailaora y del ahora director del grupo, Alejandro Soleá. Su vestuario, la perfección y fuerza de cada uno de sus pasos y movimientos, aunado al dominio que tiene del escenario, me dejaron claro que le apasiona lo que hace. Es un privilegio dar fe del entusiasmo y amor que se puede sentir hacia una actividad. El sábado pasado fui testigo de la pasión de dos cantaores, un percusionista, cuatro bailaoras y un bailaor- director. Lo vibré particularmente por medio de la erguida postura del cuerpo de Sally, así como de la belleza del movimiento de sus brazos y dedos de las manos; a través de su expresión facial que me transmitió que cada célula de su cuerpo estaba inmersa en el baile y en el drama de las letras del cante flamenco.



Después de los aplausos y caravanas me apunté para ir a cenar a la terraza de La Garufa con mis compañeros de la clase de flamenco. Caminé de regreso a mi casa y me imaginé que si mi abuela María aun viviera, estaría muy enojada conmigo por no cumplir con el comportamiento ni con el atuendo que obliga el luto de la tradición católica.
Recordé que mi mamá me platicó que cuando su padre, mi abuelo Arturo, murió ella tenía catorce años y su mamá la obligó a guardar luto durante un año. El ritual implicaba vestirse de negro y asistir a diversas misas y rezos. Además, tuvo que abstenerse doce larguísimos meses de cualquier actividad placentera como ir al cine o reunirse con sus amigas.
Estoy segura que mi papá desea que yo disfrute lo más que pueda de lo que tenga a mi alcance. Si me puede ver, estará feliz de que mi vida no se detenga por su ausencia. Sé que le encantaría poder seguir aquí, disfrutando de San Miguel y de su gente, de su oferta cultural y gastronómica. No me cabe duda de que hubiera disfrutado del espectáculo tanto como yo.

La Parroquia desde la terraza de la Garufa.